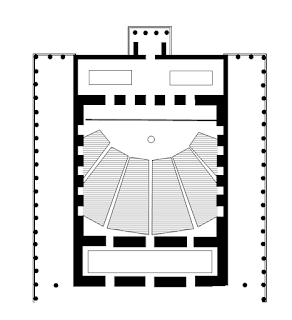En el
transcurso del siglo IV a. C, Atenas representó el gran centro de creación de
estatuas honoríficas, ya se tratara de dedicaciones decretadas por la polis o
de ofrendas de carácter privado. La presentación cívica de estas últimas, relativizaba su grado de privacidad. La propia ubicación de estas estatuas en espacios
ciudadanos comunes (ágora, santuario, gimnasio) les confería una dimensión pública bien patente, que alcanzaba incluso a la escultura funeraria erigida a título particular.
La
historia de lo que hoy entendemos por retrato, que no coincide plenamente con
los propósitos de significado que en el mundo griego tuvieron este tipo de
imágenes, aparece estrechamente vinculada a la ciudad de Atenas ya desde los
orígenes del género artístico, En época tardo clásica, parece que la
proliferación y el prestigio de las representaciones honoríficas oficialmente
promulgadas por la pólis, constituyó todo un un aliciente
en la dedicación paralela de ofrendas individuales erigidas a título
particular.
El
gran referente del retrato griego del Segundo Clasicismo lo representa la efigie de Platón, un eikón originariamente
ofrendado en el gimnasio de la Academia ateniense y allí consagrado en el
santuario de las Musas. No se trataba de un encargo público, de un
reconocimiento oficial de la ciudad de Atenas hacia su filósofo más célebre,
sino de un retrato votivo de carácter privado, si bien ubicado en un espacio
público, en un ámbito extraurbano de connotaciones sacras, dedicado a la
ejercitación física y a la formación intelectual.
Siguiendo a Favorinus, Diógenes Laercio (una fuente bien tardía), recuerda la
dedicatoria de la ofrenda escultórica (III.25 -28). En apariencia incluso transcribe
la inscripción votiva, muy completa y canónica, donde aparecen los
nombres del oferente, del representado y del artífice, así como las
destinatarias de la ofrenda. El pasaje de Laercio informa de que fue el persa
Mitrídates hijo de Orontobato - seguramente un aristócrata admirador y tal vez en algún momento de su vida cercano a Platón - quien patrocinó el retrato (mencionado en la
inscripción como andriánta, un término bien preciso), ofrendado a las Musas en la Academia (por tanto un anáthema, una dedicación sagrada) y ejecutado por el escultor Silanion.
Dentro
del gimnasio de la Academia, el lugar de la ofrenda fue sin duda un teménos consagrado a las
Musas, que formaba parte del amplio y antiguo gimnasio donde se ubicó la escuela
platónica; a decir de Diógenes Laercio, el propio Platón dispuso una parte de
este amplio complejo (espacioso y arbolado, con connotaciones de locus amoenus) como recinto dedicado a
las Musas. En el antiguo gimnasio erigido en memoria del héroe Academos, desde
época bien temprana convivía una multiplicidad de advocaciones sagradas. Entre
otras presencias, Atenea, Heracles y Hermes, estos últimos divinidades por
excelencia de los gimnasios griegos. En congruencia con la función educativa y
cultural del lugar (donde el afán de superación física y de victoria confluía
con el amor a la sabiduría), también se hallaban presentes las Musas, que
conferían al gimnasio connotaciones propias de Museion. Del mismo modo, por
iniciativa de Teofrasto, la estatua póstuma de Aristóteles habría de erigirse
también en un Museion, contiguo al gimnasio y a la escuela peripatética del
Liceo. La asociación integradora entre gimnasio, Museion y escuela filosófica resulta
bien patente en ambos casos.
El
retrato originario de Platón sería una escultura en bronce, de cuerpo
entero y seguramente cubierto con himátion.
Ante la ausencia de copias que reproduzcan el original de forma íntegra, nada
puede asegurarse sobre la gestualidad del cuerpo y su dimensión parlante
ni sobre las connotaciones de significado de la indumentaria. Incluso se ignora
si en la estatua originaria el filósofo aparecía en pie o sentado. Durante el
Helenismo se haría bastante común la representación sedente de filósofos, tanto fundadores como discípulos, como Epicuro o el estoico Crisipo.
La data de la ofrenda ha sido bien debatida. Suele ubicarse en
torno a 460 a. C, si bien no puede descartarse una dedicación póstuma (la
muerte del filósofo tuvo lugar en 348/47 a.C.), como aconteció con el retrato
de Sócrates, las estatuas de los grandes dramaturgos atenieneses del siglo V a.
C. (estas últimas, creación retrospectiva de tiempos de Licurgo y retratos de
reconstrucción), el de Aristóteles en en el Liceo (poco después de 317 a. .C.) o
bien, ya durante el Primer Helenismo, el célebre retrato de Demóstenes en el Ágora de Atenas. Si el dedicante de la efigie platónica hubiera sido Mitridates
I, rey del Ponto, muerto en 363 a.C., esta fecha sería el terminus ante
quem para la imagen del filósofo, quien por entonces iniciaba la
sesentena. Las relaciones de Atenas con el reino del Ponto en el transcurso del
siglo IV fueron bien estrechas y, por razones cronológicas, Mitrídates de Kios no resultaría un mal candidato: los gobernantes de la dinastía mitridática
enfatizaban la ascendencia persa. Más, ¿por qué entonces la inscripción omite el
alto rango, incluso la condición regia del benefactor?
De tratarse de un retrato póstumo, sería del 347 a.C., fecha de la muerte de Platón, o ligeramente posterior y dedicado como monumento funerario por otro Mitrídates, nombre bien habitual en el ámbito persa y póntico. La data concordaría mejor con el tiempo de acmé, de plenitud que Plinio atribuye al escultor Silanion, muy a comienzos del Helenismo (328-325 a,C.), pero crea una cierta confrontación con la apariencia del personaje: Platón en ninguna de las réplicas conservadas muestra rasgos propios de un octogenario.
De tratarse de un retrato póstumo, sería del 347 a.C., fecha de la muerte de Platón, o ligeramente posterior y dedicado como monumento funerario por otro Mitrídates, nombre bien habitual en el ámbito persa y póntico. La data concordaría mejor con el tiempo de acmé, de plenitud que Plinio atribuye al escultor Silanion, muy a comienzos del Helenismo (328-325 a,C.), pero crea una cierta confrontación con la apariencia del personaje: Platón en ninguna de las réplicas conservadas muestra rasgos propios de un octogenario.
Retrato de Platón, Copenhague, Gliptoteca Ny Carlsberg
Del elenco de obras de Silanion que recogen distintas fuentes, tan sólo este retrato ha sido identificado con relativa seguridad. Conocemos el semblante de Platón que reprodujo el broncista a través de una veintena larga de interpretaciones romanas en mármol - con la excepción del pequeño bronce de Kasel - que directa o indirectamente pudieran derivar del prototipo de la Academia. Copias que se adscriben a la categoría de las imagines illustrium, retratos de personajes prominentes del pasado de Grecia, muy en especial intelectuales implicados en el ámbito de la paideía (cultura y educación) y, muy en segundo lugar, hombres de estado, preferentemente atenienses o vinculados a la ciudad, personalidades muy valoradas en la mentalidad artística del patriciado romano en tanto que iconos de prestigio. Desde la tardo República, tales efigies creaban una atmósfera intelectual y cultivada tanto en la esfera privada como en la pública, o en la interacción de ambas esferas. El hecho de que la mayor parte de las adaptaciones de la efigie de Platón (epítomes del original centradas en la reproducción fisonómica) se hallaran de Italia (hasta el momento Grecia solo ha deparado seis ejemplares), resulta de por sí bien revelador. Si bien parten de imágenes y estilos tardo clásicos, se trata de versiones que recontextualizan profundamente la pieza original dentro de un complejo fenómeno de recepción. No se trata de meras copias mecánicas, sino de recreaciones genuinamente romanas, de autenticidad propia, cuya relación con el referente nada tiene de unívoca.


Retrato de Platón. Munich, Gliptoteca

Retrato de Platón. Roma, Museos Capitolinos. Vista frontal y ladeada
Representado en plena madurez (mas no como anciano), Platón se nos muestra con un rostro ancho, ojos pequeños y juntos bajo arcos superciliares y cejas de escasa curvatura, nariz fina y aquilina (las fuentes escritas aseguran que se trata de un rasgo fisonómico muy personal del filósofo); un gran mostacho recubre el labio superior, quedando el inferior, carnoso, a la vista. La barba, larga y cuidada, deja despejado el centro del mentón. Un par de arrugas horizontales y paralelas surcan la frente y otras dos, cortas y verticales, se disponen sobre el hueso nasal. Las arrugas acentúan la descripción reflexiva del rostro y, junto a la flacidez de las mejillas, indican la edad relativamente avanzada del efigiado.
En la mayoría de las adaptaciones los cabellos se muestran cortos y planos en el cráneo, con los mechones sobre la frente alineados y cuidadosamente peinados hacia la izquierda, simétricos sobre los occipitales. La barba larga y apuntada, muestra mechones simétricos ondulantes y resulta similar a "barba de filósofo" de los retratos helenísticos, que de otra parte tampoco designa necesariamente al efigiado en tanto que filósofo. En realidad la ejecución del cabello y la barba varía entre las distintas adaptaciones, que de otra parte obedecieron a propósitos específicos bien distintos a los del retrato originario.
Retrato hermaico de Platón con restos de inscripción. París, Museo del Louvre

Variante miniaturística ejecutada en bronce.Kassel, Staatliche Museen
En las adaptaciones la imagen del filósofo posee una cierta caracterización fisonómica. El semblante refleja un éthos grave y reflexivo pero, como bien se ha subrayado, resulta genérico, común a la apariencia del buen ciudadano en otros retratos y particularmente en numerosas estelas funerarias áticas del siglo IV a. C., cuyo grado de parentesco fisonómico y estilístico con la imagen de Platón resulta en algunos ejemplares sorprendente. Más que a modo de compendio personal y biográfico (el conocimiento biográfíco condiciona en sobremanera la percepción y el juicio sobre los retratos y mediatiza la interpretación iconográfica), originariamente el filósofo pudiera haber sido representado en tanto que ciudadano ejemplar y prominente, como referente cívico antes que cultural. En realidad no se trata de un icono particularmente innovador ni excepcional en lo que concierne a expresión concentrada, ni tampoco de un retrato plenamente psicológico, creación de la inventiva helenística. Es a partir del siglo III a.C. cuando los intelectuales griegos adquirieron en la plástica un estatus imaginario distintivo y una caracterización individual propia, o al menos de escuela.
En cuanto al broncista Silanion, que Plinio sitúa en la generación de Lisipo, si bien cultivó diversos géneros, parece haber destacado ante todo en del campo del retrato, ya se tratara de personajes de su tiempo, como el de Platón, o bien en la ejecución de retratos imaginarios o de reconstrucción, como los que realizó de las célebres poetisas Safo y Corina. Este último tipo de efigies retrospectivas gozaron de gran aceptación en la Atenas del siglo IV.
De la comparación estilística de las réplicas de
la efigie de Platón con otras piezas que las fuentes adjudican a Silanion, en especial
la cabeza en bronce del pugilista Sátiro de Elis, correspondiente a una estatua
atlética de cuerpo entero procedente de Olimpia (Atenas. Museo
Arqueológico Nacional) mencionada por Pausanias (Paus. 6.4.5) - obra de
compleja, de cuidada elaboración y más individualizada - no se desprenden grandes similitudes.
Finalmente, a partir de un comentario
bien artistotélico de Plutarco (Mor.
674 A) a propósito de una estatua de Yocasta exánime que atribuye a
Silanion, parece deducirse que el roncista, el plastés, se valía del
potencial expresivo que la diversa tonalidad de metales y aleaciones podía aportar
a la escultura. Un recurso bien conocido en la tradición de la plástica en bronce y que parece confirmar la cabeza de Sátiro, cuyos labios iban en origen recubiertos de una lámina de cobre, pero que las versiones en mármol del retrato de Platón
difícilmente podrían corroborar.
BIBLIOGRAFÍA
WICHERLEY
(1978)
LORENZ (1996)
LORENZ (1996)
ZANKER
(1996)
SCHEFOLD
(1997)
VIERNEISEL
(1997, 1999)
ROLLEY (1999)
ROLLEY (1999)
HIMMELMANN
(2000)
VORSTER
(2005)
DILLON (2005)
BIARD (2007)
RIBEIRO
FERREIRA (2010)
WEBER (2012)
WEBER (2012)
VON DEN
HOFF, QUEYREL y PERRIN-SAMINADAYAR
(Eds.) (2016)
(Eds.) (2016)
BIARD (2017)